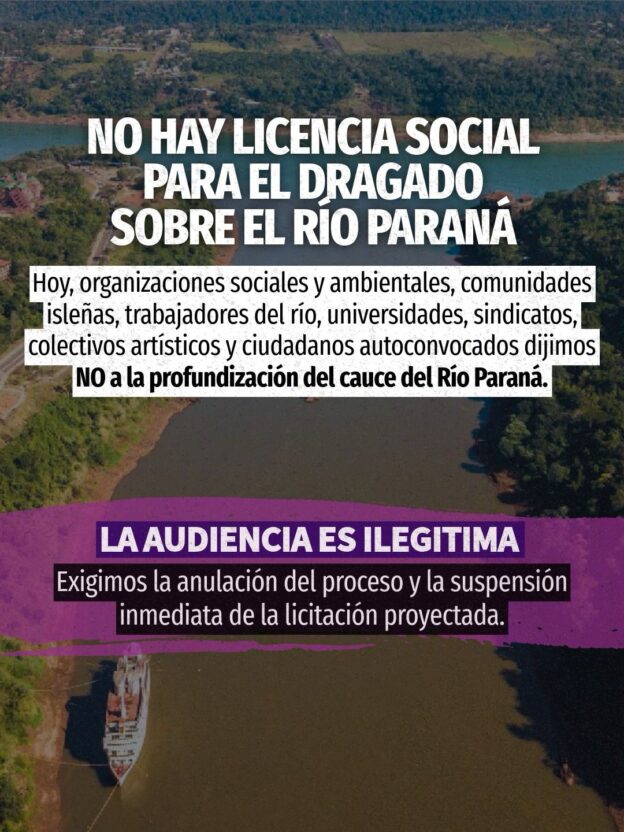El gobierno impulsa una reforma regresiva de la Ley de Glaciares durante las sesiones extraordinarias
El gobierno nacional avanzó con un proyecto para modificar la Ley N.º 26.639, conocida como Ley de Glaciares, que ya ingresó al Senado y busca ser aprobado en sesiones extraordinarias durante el verano. La iniciativa apunta a desmantelar el régimen de presupuestos mínimos que hoy protege glaciares y ambiente periglacial, es decir, las reservas estratégicas de agua más importantes de la Argentina.
Desde la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y el Colectivo de Acción por la Justicia Ecosocial (AAdeAA–CAJE) advertimos que esta reforma representa un grave retroceso en la protección del agua, en un contexto de crisis climática, retroceso acelerado de glaciares y creciente estrés hídrico en todo el país.
Qué cambia el proyecto que modifica la Ley de Glaciares
Cuadro comparativo realizado AAdeAA-CAJE
El proyecto del gobierno introduce cambios estructurales que alteran por completo la letra y el espíritu de la ley vigente.
En primer lugar, todos los glaciares podrían ser destruidos. La reforma elimina la protección automática que hoy establece la ley y la reemplaza por un sistema discrecional: mediante una simple declaración de una autoridad provincial, un glaciar puede quedar fuera de la protección legal y ser habilitado para actividades extractivas.
En segundo lugar, el proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial. La Ley de Glaciares vigente reconoce que glaciares y periglaciares conforman un sistema único, indispensable para la regulación del agua. Desproteger el periglacial implica, en los hechos, permitir la destrucción del glaciar. Es como proteger el hielo pero apagar el freezer: el resultado es su desaparición.
Una falsa “federalización” de la protección del agua
La reforma propone que cada provincia decida qué glaciares y qué ríos pueden ser entregados a la megaminería y a la exploración hidrocarburífera. De este modo, se eliminan los presupuestos mínimos ambientales nacionales, que hoy garantizan un piso común de protección en todo el territorio argentino.
Esto no fortalece el federalismo : lo debilita. Los glaciares alimentan cuencas hídricas que atraviesan varias provincias. Permitir que una sola jurisdicción defina su destino afecta directamente a comunidades y territorios aguas abajo y abre la puerta a un dumping ambiental, donde las provincias compiten por ver quién flexibiliza más para atraer inversiones extractivas.
Un retroceso ambiental y jurídico inadmisible
Modificar la Ley de Glaciares en este sentido es ambientalmente riesgoso y jurídicamente ilegal. El proyecto viola el principio de no regresión ambiental, reconocido por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que prohíbe disminuir los niveles de protección ya alcanzados.
En lugar de fortalecer la protección del agua frente a la crisis climática, el gobierno busca debilitar la única norma que pone un límite claro al avance de la megaminería en las cabeceras de los ríos.
Desde AAdeAA–CAJE reafirmamos un principio básico: proteger los glaciares y el ambiente periglacial es proteger el agua, las cuencas y el futuro de nuestras comunidades.
Llamamos a la ciudadanía, a las organizaciones sociales, a las comunidades, al periodismo y a los representantes legislativos a defender la Ley de Glaciares y a impedir cualquier retroceso en la protección de las reservas estratégicas de agua de la Argentina.
Porque sin glaciares no hay agua.
Y sin agua, no hay vida.